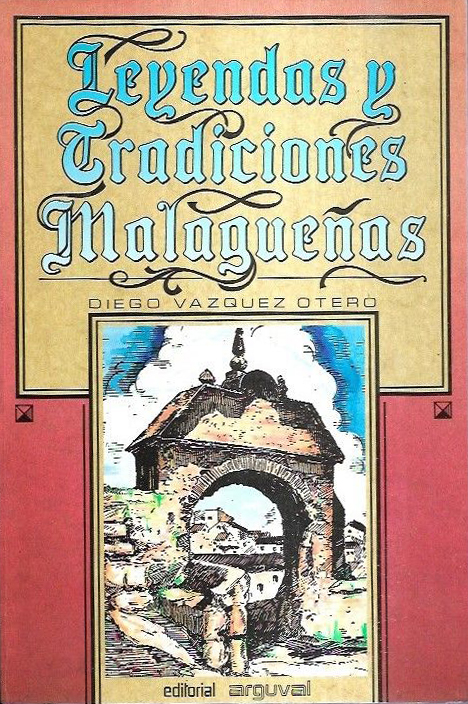El castillo de Benadalid y las fiestas de Moros y Cristianos
En el año 756 de nuestra Era, cuando bereberes, yemenitas y otras tribus residentes en España se rebelaron contra el anciano emir de Córdoba, Yusuf, trayendo del Africa al príncipe Abderramán, de la familia de los Omeyas, destronada en Damasco por los Absidas para fundar en nuestra península un emirato independiente, existía ya el castillo de Beni-al-Jalí, nombre de la tribu berberisca que se adhirió al movimiento levantisco y que habitaba a la sazón el distrito meridional de Ronda. Esta comarca que tuvo por capitalidad la población que hoy nos ocupa conserva todavía el nombre, aunque algo transformado, de sus antiguos dominadores: Benadalid, mencionada por Docy en su «Historia de los musulmanes en España», citándola como pequeña población con un castillo muy pintoresco al sur de Ronda, en la orilla derecha del Genal.
Indudablemente esta fortaleza fué edificada por los romanos, pues lo dice el nombre con que era conocida en aquella época. «Ta Corona», «Corona» es el término latino y «Ta es el prefijo bereber y por «Las Relaciones», romance popular que se recita en las «Fiestas de Moros y Cristianos» que en dicho pueblo tienen lugar y de las cuales queremos ocuparnos, un personaje árabe, al hablar del castillo en los días de la invasión musulmana, dice:
«que sin embargo de ser
antigua obra romana,
por nosotros mismos fué
entonces reedificada».
Más de una vez he llegado a los muros de este antiguo castillo y siempre he sentido diversas emociones. Algo que vibra entre las piedras que se derrumban, como un eco de amarga reminiscencias. Recorriendo sus alrededores he creído que la fortaleza cuadrangular se conmueve cuando el viento la azota y la lluvia la maltrata. Diríase que acaso llore sus luchas pasadas, sus choques sangrientos, sus inhumanos atropellos, cometidos por el señor feudal con los siervos de la gleba, con los esclavos que arrastraban su vida en torno del castillo y que serían, cuando él quisiese, carne para su espada.
– Aqui, me dice un viejo leguleyo, que descansaba a la sombra de una gran cruz de piedra que existe a la entrada del pueblo, el último señor de pendón y caldera fué el Duque de Santisteban, dueño absoluto de todo lo que usted ve, quien tenía derecho de vida y hacienda sobre los habitantes…
Alejado un poco de mi adventicio cicerone, y apartados de mi fantasía estos recuerdos sombríos de la Edad Media, acude a mi mente otra emoción más placentera; esto es, la emoción del paisaje.
Mirando desde el promontorio en el que está enclavada la fortificación, se observa al Poniente un hacinamiento de rocas enormes, rocas caballeras, dispersas, que algún día fueron lanzadas por fuerzas misteriosas, otras desprendidas de la gran mole que resguarda al pueblo de los vendavales; productos todas ellas del más tremendo cataclismo telúrico que presenciaron las edades y en el que la caliza y otras piedras han caprichado millares de formas extrañas con la intervención y ayuda de todos los agentes geológicos. Al lado opuesto, el despliegue magnífico de montes poblados de encinas y alcornoques, y en 1a hondonada inmensa, matizada de verde, con tonos cobrizos y áureos de peñas y de rastrojos, por donde un sendero obstruído por los zarzales y los cardillos, ha reemplazado al camino por el cual los jinetes cubiertos de acero, hacian caracolear a sus caballos, por donde arrastrarían sus armas los vencedores, entre los gritos de júbilo de los guardianes, que estaban en vigía permanente sobre el adarve.
Refulgen los olivares, los lomos terrosos de los cabezos y los blancos caserios. Lejos, el río, bajo el sol de las mimbres y los chopares, y el arroyo de las Alfraguaras, profundo, sinuoso, lento, bulle sobre un álveo de piedrecitas blancas, bordeado de helechos y cañaverales, y como broche y digno remate que cierra panorama tan bello, allá en lo lontano, se columbran los pueblecillos, como velloncitos de nieve, salpicados en laderas y colinas. Las cuatro torres cilíndricas de la fortaleza de la cual llevamos hecho mérito, permanecen todavia firmes. El ala derecha combatida por el Levante, se derrumbó y ha sido levantada, pero sin el reparo ni miramiento artísticos que merece obra tan antigua e interesante: una pared revocada con cal y arena ha sustituído al murallón de piedra, que si bien no es sillar, los bloques ofrecían cierta uniformidad y buen gusto. Esas piedras ennegrecidas por el aire y el tiempo de los siglos, han sido profanadas; unas se perdieron al rodar por la pendiente, otras las han colocado de cualquier manera resultando la restauración un remiendo antiestético.
Se adivina el sitio en donde debió estar el puente levadizo. El foso se ha cegado con cantos rodados, y después, el viento y los pies de los transeúntes, le han llevado un poco de tierra vegetal, en la que crecen ortigas y gatunas. El patio grande de armas, está convertido en cementerio. La muerte se ha adueñado de aquel recinto. El silencio del sepulcro ha reemplazado al belicoso ruido de las armas. Allí sobre las tumbas sencillas, las cruces de madera abren sus brazos, y en torno a ellas crecen unos cardos enormes que semejan candelabros con su flor amoratada por la llama. Este castillo debió estar en la frontera que separaba el reino granadino del sevillano, formando parte de una línea de torres y castillejos que empezaba probablemente en la ribera atlántica, cerca de Veger de la Frontera, para terminar en la mediterránea, a poca distancia ds Estepona. En todas las alturas había atalayas que se comunicaban entre sí. Yo he visto muchas ruínas de éstas; en Benamaya, Torre de las Amarillas, Las Lomas y Ferrerias…
En el reinado de Felipe IV, debieron hacerse algunas obras de restauración en esta fábrica, y por eso se colocó la piedra que aparece en su portalada, en la que reza el nombre de dicho monarca y el del entonces alcalde corregidor de la villa, Don Pedro Espera Díaz, y en números romanos, el año 1635.
La ruína descrita habla todavía al espíritu de un triunfo rotundo. A su sombra se verifica, desde tiempo inmemorial un festejo típico y curiosísimo denominado «Fiestas de Moros y Cristianos», festival que no es otra cosa que una rememoración histórica que nos habla del valor estratégico y castrense de la fortaleza y de los muchos asaltos que sufrió; pues por la Historia sabemos que pasaba con harta frecuencia de unos a otros bandos. Fué escenario de las insurrecciones y guerras intestinas que sostuvieron los musulmanes. Perteneció primeramente a Omar Ben Hafsum y a los príncipes berberiscos de Ronda; después, formó parte del reino de Málaga; más tarde, fué del de Sevilla; en 1286, estaba en poder de los merinitas, cuando el famoso wali Aben Yacub se alzó contra su monarca; y por un tratado posterior a dicho año, pasó a poder del rey de Granada, juntamente con los castillos de Ronda, Setenil y Estepona; y así, hasta la toma de la villa por los cristianos en 1485, a raiz de 1a reconquista de Ronda.
De aquel tiempo data «Las Relaciones», «Romance de moros y cristianos», base y fundamento para la representación escénica popular y religiosa que se celebra cada siete años en Benadalid. En vano se trataría de averiguar quien es el autor de la expresada obra. Leyéndola se ve que no es de un individuo en una época determinada, sino de muchos y en tiempos diferentes. La imaginación popular ha ido transformando la historia en leyenda, realizando poco a poco su ideal, reflejando en sus versos sus anhelos, el modo de ser, las gallardías y las hazañas de sus héroes. Este pequeño poema, sencillo y rudo como los hombres que los engendraron, refleja el guerrear continuo y la bravura de nuestras gestas fronterizas, formando parte del ingente y desconocido caudal folklórico de nuestra provincia.
La fiesta que ya hemos indicado empieza el 28 de Agosto y dura dos días. Antes del amanecer, arden en las cumbres cercanas multitud de hogueras, llamando y anunciando la guerra santa, oyéndose, a intervalos, las detonaciones de las descargas y los gritos de algarabía del ejército moro que asedia la villa.
Cuando el día viene clareando, las campanas de la Iglesia tocan a rebato; por las calles estrechas y tortuosas resuenan trompetas y tambores llamando al ejército cristiano que, acude vistiendo uniformes de todas las épocas y de todas las armas; desde el casco romano hasta la gorra de plato y desde la cota de malla hasta la guerrera del húsar. Formados como mejor pueden, son revistados por el General cristiano que, a caballo, les dirige una encendida arenga, primera pieza versificada de la obra.
Luego ordena al Capitán, lea el parte que ha recibido de Algeciras, en el cual se dice que los moros han desembarcado en la Porta, invadiendo el territorio y haciéndose fuertes en el Castillo de la Cuesta del Olivo, pero perdiendo en la refriega sus naves, lo que dificulta su comunicación y regreso al Africa.
Pregunta el general a sus tropas:
«Puesto que todo sabéis, decidme, qué resolveis?
A lo que contestan todos:
«Morir por la Religión, por la Patria y nuestra Ley».
Seguidamente, estas fuerzas, desde la explanada, marchan a combatir al enemigo bajo el mando del General.
Cuando el fragor de la pelea es mayor, llegan el Capitán y el Teniente escoltando al Embajador moro que viene con los ojos vendados. El Teniente informa al General de la conducta valerosa de los cristianos, quienes han detenido al ejército invasor, pues a pesar de aparecer
«De marlotas y turbantes
esas colinas sembradas».
Han levantado bandera de paz pidiendo suspensión de hostilidades. El Embajador llega hasta el General y le dice que si bien es cierto ha pedido parlamento es para advertirle de lo estéril que ha de resultar la resistencia; invitándole a que se rinda, informándole de las conquistas realizadas por su rey, el gran Selim:
«Las Benarnayas son nuestras,
el Coto y las Tejoneras,
la plaza de Gibraltar
el Castillo y la Carrera».
Amén de otras llevadas a cabo por sus invencibles tropas en Alemania, Rusia, Francia Nápoles… Le amenaza en estos términos:
«Si continuando rebelde
resuelves tomar las armas,
mira que tú y tus soldados
su propio sepulcro labran».
Mas el General no se entrega. La lucha entonces se reanuda con tal ímpetu, que los moros llegan a hacerse dueños del castillo obligando a los cristianos a replegarse a la plaza, pero llevando prisioneros a Muley y Ozman, hijos de Selim. Este, para vengar la ofensa, acuerda arrebatar la imágen de San Isidoro cuando fuese llevada en procesión por las calles del pueblo, lo que consigue. Aunque la lucha se recrudece, el Santo queda en poder de los árabes que lo llevan al Ayuntamiento, de cuyo edificio también se han apoderado.
El General prorrumpe en lamentaciones como éstas:
«¡Todo mi valor me valga!
¿Qué es lo que me ha sucedido?
¡Mi patrono soberano
en poder del paganismo».
Los moros, entre tanto, acordonan la plaza para que no salga el público y comienza el cautiverio. Todos los que se encuentran en ella deben ir a visitar al Santo, depositando a sus plantas una limosna para así lograr el rescate.
Jinetes moros y peones recorren las calles, y casa por casa, van invitando a los vecinos y, especialmente a las jovencitas, a dejarse cautivar. Generalmente el invitado o invitada monta a la grupa del caballo y es conducido al Ayuntamiento para que entregue unas monedas, hecho lo cual, es obsequiado con dulces y licores. Cuando alguien se opone, los de a pié, le atrapan por fuerza montándolo sobre las ancas de los caballos y a galope, lo conducen hasta el lugar en donde está el Santo.
La fiesta, propiamente dicha, termina el día 28 por la mañana con la derrota de los cristianos. Sin embargo, las carreras de lo escuadrones, los disparos hechos por los moros cuando se deposita una cantidad respetable en la bandeja y los cohetes, mantienen la atención durante el día.
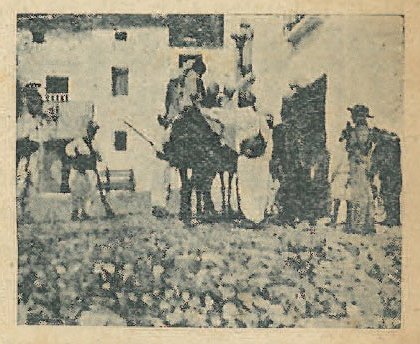
Al segundo día, a las ocho de la mañana los embajadores acuerdan el canjeo: los cristianos entregarán los hijos del rey moro, y éste devolverá el Santo.
Cuando Muley, el hijo de Selim, abraza a su padre, le habla de la hidalguía de los españoles con estas palabras:
«Padre, con salud
cumplida venimos,
y los españoles,
corteses y finos,
cual regias personas
nos han distinguido.
Son tan generosos,
son tan compasivos,
que a vivir con ellos
me hubiere avenido
si junto estuviéreis
vos también conmigo».
Pero el rey, cuando ya ha recibido a sus hijos, se niega a devolver la imágen de San Isidoro, diciendo:
«porque yo en el Santo cifro
mi mayor gloria y contento,
el triunfo de mis banderas,
la opulencia de mi reino;
la ruína de toda España
y el logro de mis deseos».
Esta actitud del monarca subleva a los cristianos, quienes, nuevamente arengados por el General, atacan con mayores bríos a los moros, que han llevado el Santo a la explanada del castillo. Este, después de enconada lucha, es asaltado, apoderándose los cristianos de la imágen y haciendo infinidad de prisioneros. Durante el desarrollo de la batalla, el Capitán se bate con el Embajador moro, el General con el rey. Este y el embajador son vencidos y entregan sus espadas. El rey, dice:
«Y así, recibe el alfange,
cuya victoriosa hazaña
puedes mandar esculpir
en medallas de oro y plata,
para que sepan que tú
al gran Selim avasallas.
Y ahora, pido y te suplico
que me concedas la gracia
de conducirme a tu templo,
en donde las puras aguas
del sacrosanto Bautismo
borren mis impuras manchas,
y que también estos niños
logren felicidad tanta».
Después, se organiza el traslado procesional de San Isidoro a su iglesia. A continuación de los fieles, cerrando la marcha, el General, acompañado del rey moro y el Capitán junto al Embajador, son seguidos por todas las fuerzas moras y cristianas, que asisten a la Santa Misa. El paso de San Isidoro, es ahora llevado por los moros.
El poema termina prosternándose Selim y sus hijos ante el Santo.
Acabada la fiesta religiosa, se da una comida suculenta a los actores. Los moros, comen en medio de la plaza, en sendos lebrillos, limpiándose la boca en la falda de alguna moza que se les acerca.
(c) Diego Vázquez Otero: Leyendas y tradiciones malagueñas
Editorial Mahave, 1941 / Editorial Arguval, 1987